Seguí toda la carrera de Bochini y una parte importante de la de Maradona. Sin embargo, en lo que hace al pico de placer de la experimentación in situ, nadie me partió el balero como René Houseman. Como a muchos de su generación, le tocó la transición al hiperprofesionalismo sin una mínima base emocional ni de contención familiar ni institucional. Como pocos, pudo brillar y le sacó brillo al balón durante cinco o seis años únicos.
Imbrogno querido
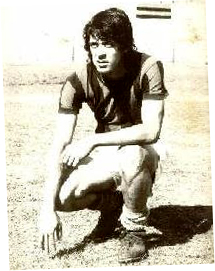 Alfredo Imbrogno, quien sería presidente del club en la década del 80, integró varias comisiones directivas de Defensores de Belgrano. Era, además, en el otoño del 72, el marido de una chica que trabajaba con mi abuela. La cuestión es que un sábado me invitó Núñez, a la cancha de Defe, cuyo rival de esa tarde en el torneo de Segunda División (Primera C, como ya se llamaba oficialmente) nunca pude recordar. “¿Querés venir a ver al mejor jugador del mundo?”, me había preguntado sin un dejo de ironía ante mi incredulidad. “Es un pibe de la villa del Bajo que se vino de Excursionistas porque quiere progresar”. Al año siguiente, pasaría del campeón de la C de 1972 al que sería campeón de la A por primera y única vez, el Huracán del 73.
Alfredo Imbrogno, quien sería presidente del club en la década del 80, integró varias comisiones directivas de Defensores de Belgrano. Era, además, en el otoño del 72, el marido de una chica que trabajaba con mi abuela. La cuestión es que un sábado me invitó Núñez, a la cancha de Defe, cuyo rival de esa tarde en el torneo de Segunda División (Primera C, como ya se llamaba oficialmente) nunca pude recordar. “¿Querés venir a ver al mejor jugador del mundo?”, me había preguntado sin un dejo de ironía ante mi incredulidad. “Es un pibe de la villa del Bajo que se vino de Excursionistas porque quiere progresar”. Al año siguiente, pasaría del campeón de la C de 1972 al que sería campeón de la A por primera y única vez, el Huracán del 73.
Con apenas ocho años entonces, disfruté de las “comodidades” del palco oficial y tuve que darle la razón a Imbrogno. Ese wing derecho enjuto y flaquito, el tal Houseman, tenía un manejo de la pelota único. Pero no como un malabarista al estilo de Diego, ni como un dribleador casi perfecto como el Bochini de los 70, ambos con increíbles nociones estratégicas casi genéticas. No, René no era, strictu sensu, el dueño de una intuición mágica que convirtiera a la pelota en un apéndice de su pie, si bien su sensibilidad era exquisita. Y aunque, sin duda, compartía mucho de la maldición de los wines, los fenómenos de la raya como Garrincha o Corbatta, no era un payasito que hacía cabriolas para que lo aplaudieran como a un mono de circo.
Houseman era un crack absoluto que nació en el tiempo equivocado. En los 60 y los 70, Valentín Suárez & Cia. alentaron a los Zubeldía, los Lorenzo y a una casta de mediocres, a que en nombre de la modernización impostergable tiraran a la mierda a incontables pichones de crack. Los que pudieron sobrevivir quedaron hechos mierda, hundidos en el alcoholismo y la marginalidad.
Aquella tarde del 72, en ese pequeño campo de juego, vi a Houseman hacer todo. Y todo bien. La pedía abajo y se la llevaba entre extraños y propios. Tenía formato de wing, sí, por eso se recostaba mucho sobre la derecha, pero hacía diagonales, cabeceaba, pateaba tiros libres, se paraba de 9, o de 10, y entraba en el área por donde quería. Hizo un gol, hizo hacer goles, eludió hasta a los linesman y me provocó una tormenta emocional parecida a la que sentí cuand escuché Artaud por primera vez, unos años después.
 Ramón Díaz, como su maestro Ángel Labruna, suele decirles a los más o menos dotados: “Vos hacé lo que sabés”. A los demás, sólo los alienta. La intuición es todo en estos casos. César Luis Menotti, en cambio, en 1973 era un DT joven, curioso e inteligente que buscaba aunar la modernización necesaria con lo mejor de la tradición del fútbol rioplatense. Por eso conversaba mucho con Brindisi, Larrosa o Avallay sobre cómo avanzar y cómo replegarse cuando el contrario tenía la pelota. Ensayaba y experimentaba mucho en los entrenamientos, con pelota y sin pelota, y hablaba horas y horas con su mentor, el Gitano Juárez, y con el 9 de La Máquina, Adolfo Pedernera, en largas sobremesas nocturnas. Sin pizarrón, pero con una infaltable libretita, cuya existencia nunca aceptó, Menotti era un técnico-estratega que quería aprenderlo todo. A Houseman, sin embargo, sólo le decía “usted haga lo que sabe, René”.
Ramón Díaz, como su maestro Ángel Labruna, suele decirles a los más o menos dotados: “Vos hacé lo que sabés”. A los demás, sólo los alienta. La intuición es todo en estos casos. César Luis Menotti, en cambio, en 1973 era un DT joven, curioso e inteligente que buscaba aunar la modernización necesaria con lo mejor de la tradición del fútbol rioplatense. Por eso conversaba mucho con Brindisi, Larrosa o Avallay sobre cómo avanzar y cómo replegarse cuando el contrario tenía la pelota. Ensayaba y experimentaba mucho en los entrenamientos, con pelota y sin pelota, y hablaba horas y horas con su mentor, el Gitano Juárez, y con el 9 de La Máquina, Adolfo Pedernera, en largas sobremesas nocturnas. Sin pizarrón, pero con una infaltable libretita, cuya existencia nunca aceptó, Menotti era un técnico-estratega que quería aprenderlo todo. A Houseman, sin embargo, sólo le decía “usted haga lo que sabe, René”.
“Es que René -recordaba muchos años después el Flaco- lo sabía todo. No había nada que enseñarle, sólo había que aprender de él. Hacía jugadas que vulneraban las leyes de la física. Era un fuera de serie como vi muy pocos en el mundo”.
En proceso de extinción
Consagrado en el Mundial 74 como crack indiscutido, Houseman siguió deslumbrando en Huracán. Ya sin Brindisi ni Babington, pero con un pequeño 10 que había llegado de Instituto en el 76, el Pitón Osvaldo Ardiles, Huracán fue subcampeón (el torneo lo ganó el desangelado Boca de Lorenzo), y lo que hizo Houseman en ese año fue de lo mejor que vi en mi vida. Cambiaba posiciones en el frente de ataque sin soltar la pelota, bajaba a volantear y se juntaba con Ardiles, o podía tenerla varios segundos mostrándosela y ocultándosela al rival, pero no para hacer monerías, sino para soltársela displicente y a la perfección al compañero que llegaba solo para patear al arco. Cuando atacaba, era lo más parecido de aquellos tiempos a Messi: no parecía gambetear, sino que daba más bien la impresión de que la pelota seguía sus pies invisibles, flotaba entre los rivales. Con un tiempo pleno muy breve, hizo 109 goles en partidos oficiales, una enormidad.
Si Houseman no se hubiera topado con Menotti en su llegada a Primera, a lo mejor hubiera corrido la suerte de Tomás Carlovich, quien promovido a la Primera de Central se encontró con un burocrático Ignomiriello que lo desterró al Ascenso, las distracciones y los excesos. Houseman, como el Trinche, era -al decir de Menotti- “de esos pibes que tuvieron una pelota como único juguete y nunca se cansaron de jugar”. Garrafa Sánchez quizás ha sido el último exponente de fuste de este tipo de “jugador originario” de los potreros en irreversible proceso de extinción. Y René fue simplemente el mejor.











