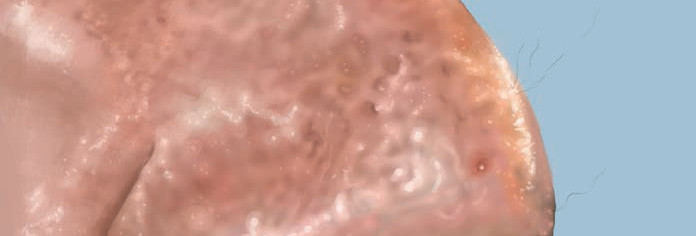Cada tanto, en los cíclicos homenajes a los campeones de Estudiantes de La Plata de los años sesenta, Carlos Bilardo es invitado a evocar aquellas glorias. En plan sensible, habla de un recuerdo imborrable: a su llegada al club, en 1965, los jugadores mayores le dijeron que Estudiantes era “una familia”. Eso fue todo. Un mensaje cifrado, un saber ínfimo que, sin embargo, en buenas manos, capaces de proyectar el sentido reprimido, de hallar el código, puede transformarse en la mejor hoja de ruta. Y acápite de todas las gestas. Al menos así lo ha querido Carlos Bilardo.
Porque la épica de aquel Estudiantes nos pinta un equipo chico milagrosamente educado por el gran Zubeldía para desarrollar un libreto milimétrico. Pero, por sobre todas las cosas, había un grupo de hombres. Aguerridos, claro, solidarios, todo eso. Y, en particular, impregnados de una lógica radical del triunfo como dieta exclusiva. Para esa generación, entre perder y morir no había demasiadas diferencias.
HERMANOS EN LA FE
Semejantes a una orga, una secta, Estudiantes entendía la convivencia como un pacto sin fisuras. Tanto para subir la cuesta y extremar el esfuerzo como para enturbiar el partido.
Porque jugar a no jugar, no como emergencia sino como estilo, requiere una disciplina moldeada por la nueva doctrina y sostenida por el compromiso constante de los pares.
Estudiantes postuló que el fútbol, como sus jugadores lo entendían, era un trabajo sucio. Esforzado, tedioso, bastante brusco. Exigía sigilo y una conciencia flexible si, llegado el caso, había que aplicar malas artes. Una empresa que, además del seso calculador de Osvaldo Zubeldía (Tata Dios para Bilardo), necesitaba una hermandad blindada para prosperar. Una comunidad convencida de que sólo ganar (títulos y plata) otorga vida y dignidad. Una familia, como dice Bilardo, cuyos integrantes saben guardar silencio y perdonarse todo. Que enarbola con orgullo la ética que prescribe, esencialmente, la propia salvación.
De acuerdo, jugaba Juan Ramón Verón, grandioso delantero. Y el doctor Madero, y algún otro que imaginaba un bello acorde para matizar la serenata. Estoy seguro, sin embargo, que a cualquiera de ellos, por buenos que fueran todos, le habría gustado definirse por la identidad colectiva, como parte de la máquina de ganar, esa aspiración que, además de sacrificio, demanda fe, como una martingala.
El que sale segundo es el mejor de los que pierden. Es una frase que Bilardo elige como síntesis de su credo. Una versión extendida de tal cosmovisión puede encontrarse en la inolvidable diatriba televisada sobre la inutilidad de competir sin salir campeón, a propósito de la derrota de Francia en la final del Mundial de 2006. Una perla de la oratoria cínica.
Quizá Bilardo lo creyó necesario para que nadie supusiera que su investidura de periodista le había adulterado los principios. Corrijo, no sólo aludió a la inutilidad, sino al carácter humillante que tiene llegar hasta ahí, hasta el umbral del podio, y quedarse sin levantar la copa.
Ese fanatismo ha sido el sostén de Bilardo. Adecentado como obsesión táctica o, ahora, solapado por cierto pintoresquismo senil. Le ha ido bien, quién lo duda. Y sus saberes han sido ratificados en la cancha por un título mundial. Y por la coincidencia de su esplendor con el del más grande jugador de todos los tiempos. Lo que selló una alianza que perdura hasta estos días. Bilardo logró que, al margen del sentido que Diego tiene per se, por su genio, en las más diversas patrias deportivas, el Diez quedara asociado a su influencia
EL DIEZ, EL UNO
Curiosa relación, hecha de abrazos y puñaladas, que Bilardo tal vez ha sobrellevado, incluso en sus tramos más insultantes (no hace mucho Maradona lo acusó de conspirador y golpista) porque se trata del número uno. Magullado, en entredicho su capacidad como entrenador y con una creciente colección de enemigos, pero número uno al fin.
 Seguramente, ese efecto a perpetuidad del éxito deportivo pasado (el mayor éxito imaginable) es un bien que supera el afecto, aunque lo incluya. Es la música de Bilardo, la única música. Y justifica los malos tragos, los desaires que bordean la traición y que el ex entrenador diluye en su mundo de fantasía.
Seguramente, ese efecto a perpetuidad del éxito deportivo pasado (el mayor éxito imaginable) es un bien que supera el afecto, aunque lo incluya. Es la música de Bilardo, la única música. Y justifica los malos tragos, los desaires que bordean la traición y que el ex entrenador diluye en su mundo de fantasía.
Ganar acaso no sea la gloria para Bilardo, mucho menos la felicidad, sino una obligación que autoriza todos los sacrificios. La verdadera lealtad es con la medalla de campeón.
Una vida sorteando losers debía llevarlo inexorablemente a las habitaciones del poder. Paralelo exacto de su descarnado escepticismo para el fútbol, el único sentido posible en la vida civil es tener la sartén por el mango. Es decir, la aplicación directa de su mundo deportivo binario en el que coexisten el vencedor (está dicho, la vuelta olímpica la da uno solo) y los vencidos (todos los demás).
Fallido candidato a presidente y funcionario de Daniel Scioli entre otros experimentos, Bilardo mantuvo siempre buenas relaciones con el establishment futbolero. Con Julio Grondona, bah, cuyo sillón aspiraba a heredar algún día, según propia confesión. Y ahí lo tenemos.
Intacta su noción de familia, de tragar y convidar sapos, de hacer la vista gorda con las ofensas y el descontrol, de lavar los trapos mugrientos puertas adentro, de desdecirse, corregirse y aumentarse.
Quizá no es su discurso sobre el trabajo ni su palmarés. Quizá su vigencia como gran gurú obedece a su integrismo, su inveterada cruzada contra la derrota. En un territorio cruel como el fútbol, su conducta construye ejemplaridad. De lo contrario, no se explica cómo un personaje que contribuye más al caos que al “buen clima”, que no tiene una atribución precisa y, por lo tanto, estorba, y que fluctúa entre la superstición y el dislate es el santo patrono de algunos hinchas que piden a gritos racionalidad y coherencia. Y, ya que estamos, algo de grandeza, que mal no les vendría.