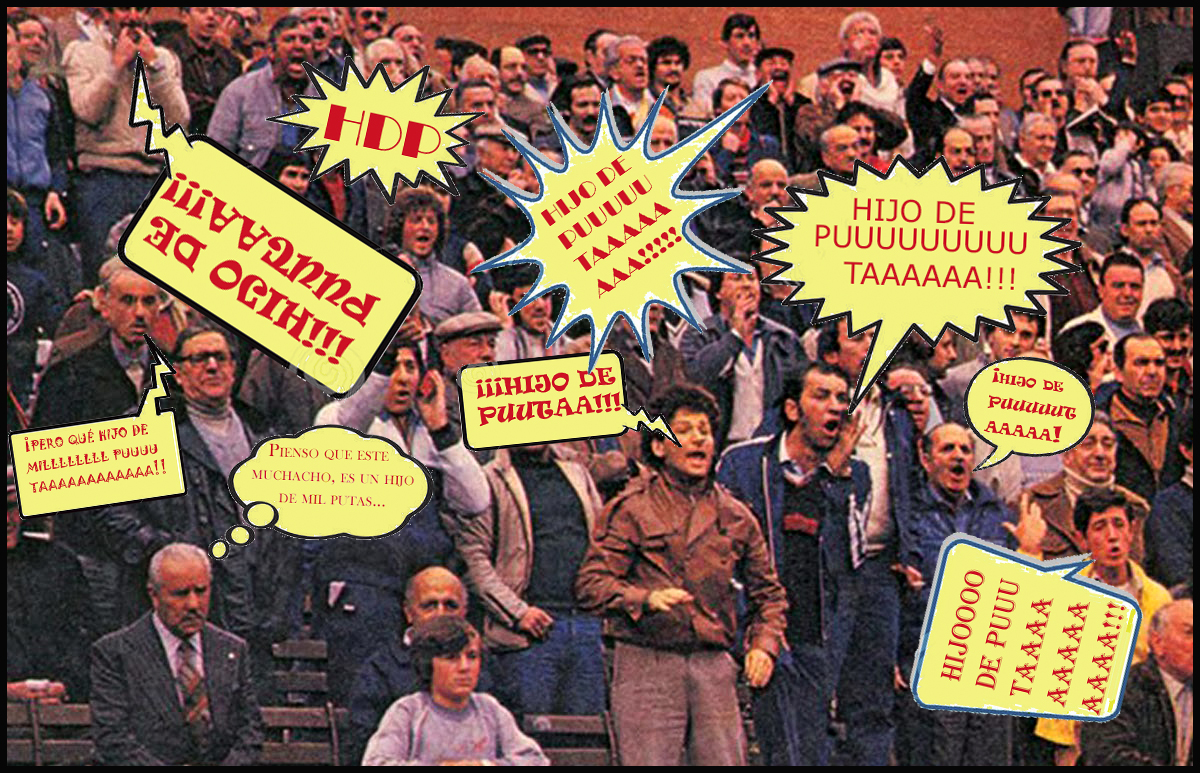Lampeduzzi esperaba en el área. Firme en su convicción de frenar el ataque rival, le salió a Pérez Recalde, quien —sin gran esfuerzo— le amagó a la izquierda y sacó un pase hacia la derecha que hizo quedar a Lampeduzzi revoleando una patada a la nada.
—Lampeduzzi, ¡la concha de tu madre! —se escuchó desde la tribuna. El avance no tuvo final de gol pero sí fue otra muestra más de la facilidad con la que Deportivo Trafalgar ingresaba a la zona defensiva de Victoriano Arenas.
Después era Malversi el que encaraba a Lampeduzzi y, con una gambeta básica, lo dejaba en el camino.
—Lampeduzzi, ¡la puta madre que te recontramil parió! —gritó otro.
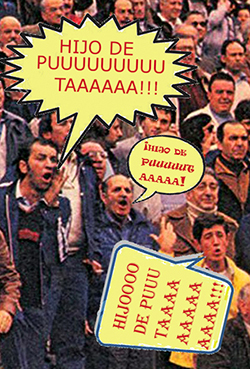 Dos minutos después, Trocco, un tosco defensor de Trafalgar, se le aventuraba. Lampeduzzi tardó varios segundos en tirársele a los pies y otra vez fue superado.
Dos minutos después, Trocco, un tosco defensor de Trafalgar, se le aventuraba. Lampeduzzi tardó varios segundos en tirársele a los pies y otra vez fue superado.
—Morite, Lampeduzzi… ¡Hijo de puta!
Milagrosamente no se había producido ni un gol en los setenta y cuatro avances profundos que Trafalgar había hecho sobre el área de Victoriano Arenas. Iban 20 minutos del primer tiempo y la frecuencia era de un avance cada 38 segundos. Todos entrando por el mismo sector. El técnico de Trafalgar tenía una cartulina grande que decía: «Vayan turnándose y encaren por dónde está Lampeduzzi».
A los 30 minutos llegó el gol. Fue también por una mala maniobra de Lampeduzzi, quien se distrajo al ser ovacionado por parar a Carrioti. Mientras saludaba al público, perdió de vista la pelota. Tres segundos después, Francionattí, el arquero, estaba salvando el gol. Pero perdió el equilibrio cuando Lampeduzzi que venía a asistirlo, sin querer, le metió un dedo en la oreja. La pelota finalmente entró en el arco.
—¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! —se escuchó en forma sincronizada durante cuatro minutos.
La reverberación de las tres palabras «hijo», «de» y «puta» sacudía las tribunas, hacía vibrar las chapas de los carteles de propaganda y hasta provocaba una leve brisa que, bajando desde las gargantas de los simpatizantes de Victoriano Arenas, terminaba acariciando el rostro de Lampeduzzi.
Era una brisa en cuatro tiempos. Suave en «hijo» y «de». Luego, casi un golpe en la «p». Y una ráfaga menos violenta pero más larga, que le hacía bailar el flequillo en la «a» final. Ese viento de humillación se prolongó durante 6 minutos más.
—Bueno… ¡basta! —dijo Lampeduzzi en un tono tan bajo pero con la gravedad suficiente para hacer acallar a la enfervorizada muchedumbre que ya estaba catalogando y separando por tamaño, peso y capacidad de daño todo tipo de proyectiles.
¡Basta! —dijo Lampeduzzi de nuevo.
El silencio ya era absoluto.
—Creo que es suficiente. Ustedes no hacen más que insultarme. Tengo una mala tarde. Es verdad —dijo Lampeduzzi ya parado frente a la tribuna local—. No es mi mejor actuación. Pero no voy a mejorar mi juego si ustedes, como forma de evaluación de mi tarea, sólo se dedican a putearme en lugar de proponerme alternativas o alentarme para poner más atención o empeño. Puedo ser lo suficientemente frío como para aceptar el desafío de exponerme en el juego, pero también soy sensible. Y la sensibilidad tiene una línea de quiebre. Cada uno de ustedes puede cometer errores en su vida. Y obvio que se los puede criticar y hasta castigar por esos errores. Pero ninguno de ustedes tiene a cuatro mil maleducados gritándole «hijo de puta» cada vez que en el trabajo no aciertan en la tarea.
 —Es verdad —dijo un señor desde la tribuna—. Yo tengo una pequeña fábrica de bulones. Me equivoqué en una entrega. Los hice de cabeza redonda y no chata. Y, si bien me lo señalaron, no tuve a cuatro mil tipos puteándome.
—Es verdad —dijo un señor desde la tribuna—. Yo tengo una pequeña fábrica de bulones. Me equivoqué en una entrega. Los hice de cabeza redonda y no chata. Y, si bien me lo señalaron, no tuve a cuatro mil tipos puteándome.
—Yo soy médico. No receté lo adecuado para la gripe del señor Amuchástegui. La gripe se prolongó. Pero ni el señor Amuchástegui ni ninguno de los cuatro mil que estamos aquí se apersonó en mi consultorio para decirme que era un hijo de puta.
—¿Y con los hijos? —acotó un pelirrojo de calva en avance—. Anoche no tuve paciencia para leerle un cuento a mi hijo antes de dormir. Fui indolente por estar saturado de esa historia del Conejo Horacio, que ya no salta y va despacio, y dejé a mi hijo a merced del aburrimiento oscuro que, a veces, precede al sueño.
—Es verdad. ¿Cuántas veces cometemos errores, como provocar un corto circuito, escribir mal un legajo o pisar a un loro sin querer? —dijo otro.
—Yo nunca pisé a un loro —gritó uno desde la parte baja de la platea.
—Qué suerte tuviste, hermano. Yo sí. Con un borceguí de trabajo con puntera de acero. Distraído, en mi tarea de ajustar un travesaño, no vi al loro preferido de mi familia. Tenemos varios en casa. Pero ese loro, llamado Jonathan, era el más querido. Y había salido de su jaula como todas las mañanas para hacer pis en el patio, porque con amor lo habíamos educado bien. Él no hacia pis en la jaula. Se iba a hacer pis al patio. Y se cruzó en mi camino mientras yo buscaba una herramienta. Paradójicamente, la pico de loro. Y sin querer lo pisé. Casi que empecé a escuchar su queja y su agonía de loro mientras daba la pisada. Sabía lo que estaba ocurriendo. Pero no pude evitarlo. Porque ya todo el peso de mi cuerpo estaba sobre mi pie. Y también sobre el Jonathan, el loro. ¿Ustedes escucharon alguna vez a un loro muriendo?
—No —respondieron varios al unísono en la tribuna.
—Es indescriptible. Seguramente así debe ser el llanto de un ángel cuando le arrancan sus alas. Así muere un loro. Porque el loro es un pequeño ángel. Un ángel verde y amarillo. Una emoción sin nombre se posó sobre la tribuna.
—Ahí tienen —retomó la palabra Lampeduzzi—. Ustedes no viven lo que vivo yo.
—Objetivamente esto habilita una sesión de terapia de grupo —dijo el licenciado Mariano M. Mariani, psicólogo de la institución y autor del célebre canto de la hinchada local. Ese que decía:
Ohhh, vamo’a sublimar…
sublimar, sublimar…
vamo’a sublimar…
—El martes, a las 19, todos al gimnasio de básquet. Ahí vamos a charlar —arengó el licenciado Mariano M. Mariani.
El martes siguiente más de cinco mil hinchas del club, el licenciado Mariano M. Mariani y Lampeduzzi se encontraron y charlaron sobre este asunto: la manera en que se lo puteaba. Después de un intenso y riquísimo debate, llegaron a las siguientes conclusiones:
1- Lo que ocurrió el sábado fue la culminación de un proceso que se venía dando desde hace años: todos juntos putearon a Lampeduzzi. Sin embargo, reconocieron haberlo puteado antes, en distintos momentos y por distintas circunstancias. Un mal pase, algún pifie al patear, etc. Y también haberlo puteado por el peinado, la forma de festejar un gol o, simplemente, porque tenían ganas. Es decir: putearlo por putearlo nomás.
2- Luego se pudo charlar sobre el goce que les generaba putear a Lampeduzzi.
3- Se escucharon distintos testimonios. Los más destacados:
—Yo saqué abono para putearlo todo el año.
—Yo lo puteo desde las inferiores.
 —Yo era de otro club. Pero una vez lo vi por la tele, lo puteé y fue hermoso. Fue tan fuerte lo que sentí que me cambié de club para putearlo.
—Yo era de otro club. Pero una vez lo vi por la tele, lo puteé y fue hermoso. Fue tan fuerte lo que sentí que me cambié de club para putearlo.
Al término, el licenciado Mariano M. Mariani concluyó que el problema no era de los hinchas. Era de Lampeduzzi. Estaba diseñado para ser puteado. Ese diseño era obra del propio Lampeduzzi. Cada acto de su vida provocaba putearlo. Por distintas razones, cada ser humano encontraba un motivo para putearlo. Y putear hace bien. Reconforta. La necesidad de putear y el puteable se habían encontrado.
Lampeduzzi recordó que su madre una vez le dijo:
—Lampeduzzi —lo llamaba por el apellido desde los ocho meses—. Toda la familia te quiere. Pero siem-pre te estamos puteando. Por la espalda y sin que te des cuenta. No sé. Nos hace sentir bien. Pero mamá te ama, la puta que te parió.
Lampeduzzi dejó el fútbol.
Desde ese día no lo putearon más. Ni en la cancha ni en la vida.
Lejos de estar totalmente aliviado, siente que algo le falta. Quizá su papel en este mundo.
*Este cuento de Pedro Saborido forma parte del libro Una Historia del Fútbol de la Colección UN CAÑO.