Desde aquel partido (le había ganado 1-0 a la Juve en Turín) se empezó a creer en nosotros. Quizá la liga aún no estaba perdida.
Mientras tanto, el Napoli continuaba ganando con los goles de sus fuera de serie: Maradona y Careca, Giordano y Carnevale, pero su juego tenía muchas carencias y sufrían mucho en defensa.
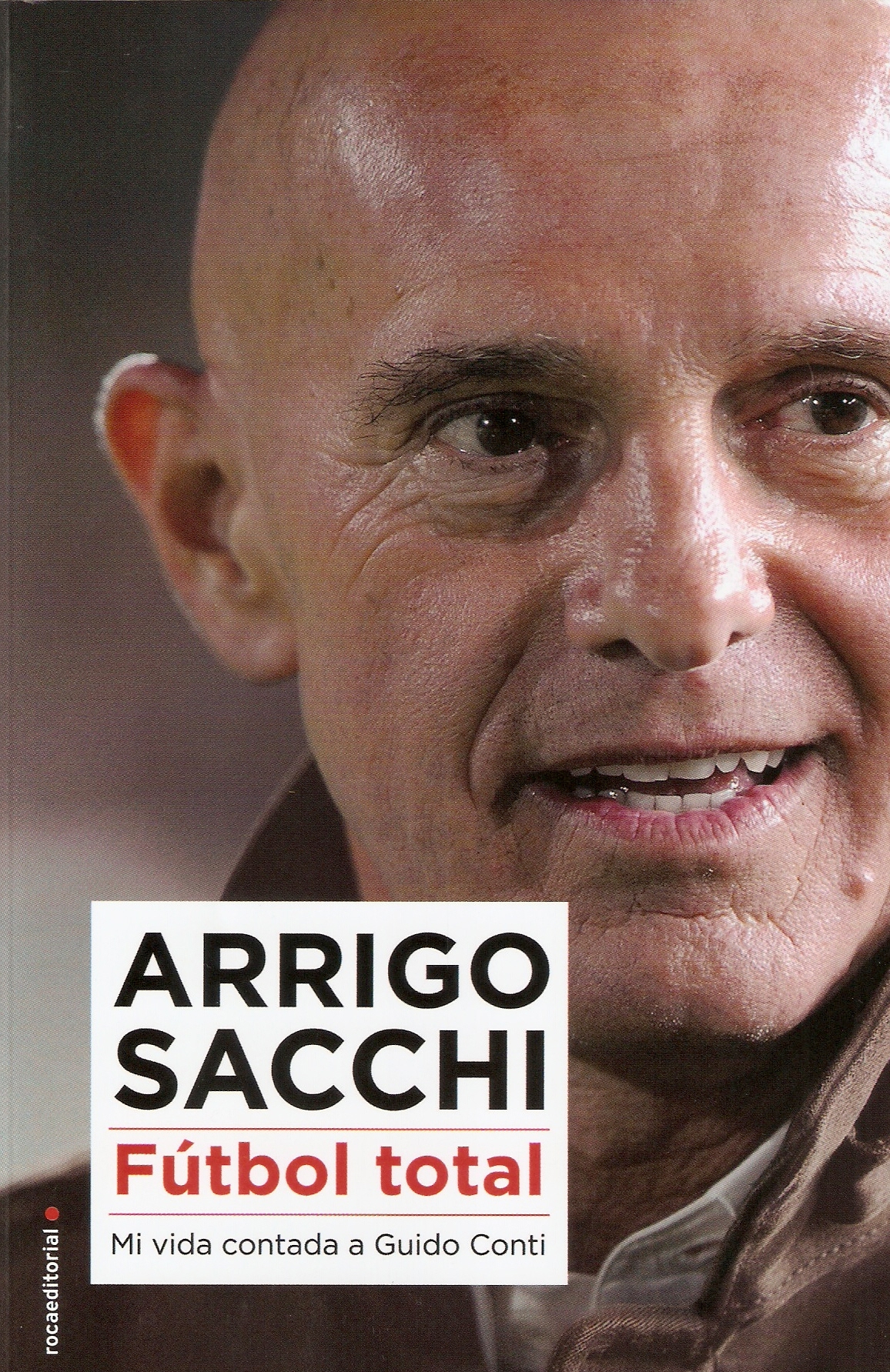 Luego ocurrió algo que me convenció de que ganaríamos el campeonato. Fui invitado por la UNICEF para participar en un equipo de fútbol sala durante el carnaval de Venecia. Debía entrenar a uno de los dos equipos, compuestos por los mejores jugadores del campeonato. El dinero recogido iría a la beneficencia. Fui con mis tres queridos amigos: Natale Bianchedi, Italo Graziani, el Profesor, y Mario Baldassarri, un auténtico caradura. El entrenador del otro equipo, en el que jugaban Carnevale y Maradona, del Napoli, era Helenio Herrera.
Luego ocurrió algo que me convenció de que ganaríamos el campeonato. Fui invitado por la UNICEF para participar en un equipo de fútbol sala durante el carnaval de Venecia. Debía entrenar a uno de los dos equipos, compuestos por los mejores jugadores del campeonato. El dinero recogido iría a la beneficencia. Fui con mis tres queridos amigos: Natale Bianchedi, Italo Graziani, el Profesor, y Mario Baldassarri, un auténtico caradura. El entrenador del otro equipo, en el que jugaban Carnevale y Maradona, del Napoli, era Helenio Herrera.
Estaba preparando a los primeros cinco jugadores cuando llegó uno de los directivos que habían coordinado el encuentro. Estaba furioso porque, después de haber trabajado en el evento todo el año, había llegado un desconocido que le había birlado la organización de las camareras. Se trataba de Baldassarri, que se había colado en la operación porque era todo un seductor que montaba eventos y espectáculos con los VIP en Milano Marittima. Había trabajado conmigo como vendedor cuando dirigía la fábrica. Un amigo en común que lo conocía me dijo una vez:
—Es tan bueno que vendería heladeras en Alaska. Acabado el partido, todos a cenar. Yo estaba con mis amigos. También vinieron Marino Bartoletti, el periodista, y detrás de nosotros, en otra mesa, cenaban Carnevale, Maradona y otro jugador, con cuatro o cinco bellísimas muchachas.
Maradona, que siempre ha tenido una gran pasión por las mujeres, involuntariamente nos ayudó. Sabíamos que el Napoli tenía al mejor jugador del mundo, pero nosotros teníamos el equipo, el colectivo. El Milan estaba mucho más cohesionado.
En un momento dado, Carnevale y Maradona vinieron a hablar conmigo, se desplazaron de mesa y, sin ningún reparo ni pudor, echaron pestes de su entrenador, Ottavio Bianchi. Nos quedamos en la mesa hasta las cuatro y media de la mañana. Maradona me confió: «Si tenemos seis o siete puntos de ventaja, me voy una temporada a Argentina».
Volví a casa, a Fusignano, hacia las seis y media de la mañana, dormí una hora en el diván y volví a partir hacia Milanello. Eran casi trescientos kilómetros; no podía faltar al entrenamiento. Enseguida reuní a todo el equipo. «Tengo una noticia muy importante que darles –dije–. Yo nunca he visto tan poca estima y tanto odio hacia el entrenador. Si no hay ética ni respeto, si no hay autoridad y respeto, un equipo no llega lejos. Si ustedes creen en ello, ganaremos el campeonato.»
Natale Bianchedi iba a ver los partidos del Napoli; después me telefoneaba o venía a Milanello para explicarme las continuas dificultades que encontraba el equipo partenopeo en su juego. El Napoli jugaba partidos que parecían interminables; muchas veces marcaba en el último minuto o en el descuento. Entonces en el club estaba Moggi, un buen directivo, pero ya entonces muy criticado.
Partido tras partido, en la segunda vuelta sumamos puntos, ganando y goleando, imponiendo nuestro juego, dentro y fuera de casa, anulando completamente el factor campo.
Al final del campeonato, el Napoli parecía dormido. Perdió en Turín, en casa de la Juve, y nosotros ganamos en Roma por 0-2. Habíamos arañado otros dos puntos, y quedaban otros tantos.
Al domingo siguiente, el Napoli fue a jugar a Verona. A nosotros nos tocaba el clásico de vuelta contra el Inter de Trapattoni. Más que un partido fue un monólogo. Al final del encuentro Prisco dijo: «Si el clásico hubiera sido un combate de boxeo, habría tirado la toalla». Altobelli, antes de entrar en los vestuarios, gritó en el pasillo: « ¡Árbitro, cuéntelos, porque no son once, sino quince!».
Dominamos el partido de cabo a rabo. Ganamos 2-0, pero nunca un resultado fue más engañoso. Gullit jugó un partido extraordinario, el mejor del año. Abrió el marcador con un disparo de tal violencia que por suerte no golpeó a Zenga en la cabeza; la pelota entró a escasos centímetros del travesaño. Cuando acabó el clásico, Gullit me llevó aparte y me dijo de nuevo: «Usted sabe que yo lo estimo, pero no vuelva a decirme las cosas que me ha dicho». Aún no se había olvidado de mi reto.
 Virdis hizo un doblete, con un gol que pasó a la historia. Presionó a Passarella, adelantándose a él y quitándole la pelota, gambeteó a Zenga y marcó en un arco vacío. Un gran gol que nacía del largo trabajo que habíamos hecho en el entrenamiento, con la mentalidad de quien ataca y no afloja nunca, en especial frente al arco adversario, obligando a los oponentes a cometer errores.
Virdis hizo un doblete, con un gol que pasó a la historia. Presionó a Passarella, adelantándose a él y quitándole la pelota, gambeteó a Zenga y marcó en un arco vacío. Un gran gol que nacía del largo trabajo que habíamos hecho en el entrenamiento, con la mentalidad de quien ataca y no afloja nunca, en especial frente al arco adversario, obligando a los oponentes a cometer errores.
Era consecuencia de la presión. Virdis era un gran goleador, aunque un poco perezoso, tanto que, después del gol, Allodi me dijo: « Si consigues que Virdis marque un gol haciendo presión, es que eres un fenómeno!».
En el campo nos divertíamos, no teníamos freno. «Si los otros son mejores –comenté–, que ganen los otros, nosotros jugamos así.» Éramos un tanque que creaba decenas de ocasiones de gol.
Nos pusimos a un punto del Napoli, que empató a uno en Verona, con la magia del habitual Maradona y el empate de Galia. Al domingo siguiente nos esperaba el foso infernal del San Paolo, el campo del Napoli.
Berlusconi no cabía en su pellejo, veía acercarse la liga. Me llamó:
–¿Qué debemos hacer?
–Estamos bien. Por mal que vaya, quedaremos segundos –le respondí.
–¿Puedo invitarlos a cenar? –me preguntó.
El martes por la tarde fui a Arcore con todo el equipo. Para Berlusconi, ese gran hombre de negocios, el fútbol era una pasión. Al principio no lo llamaba. Pero él insistía. «Llámeme, Sacchi, para mí el Milan es un momento relajante y agradable. Llámeme incluso un par de veces al día.» Y así lo hice. El equipo le transmitía entusiasmo y energía; Berlusconi, a su vez, se la transmitía a sus administradores. Durante la jornada nos hablábamos al menos un par de veces. Y, por aquel entonces, aún no existían los celulares.
Aquella tarde, en Arcore, Berlusconi habló durante casi media hora, de pie delante de todo el equipo. Contó qué importante era el Milan en su vida, qué suponía para él el fútbol. Ganar el campeonato significaba también ir a Europa y participar en la Copa de Europa. Perseguía construir el equipo más poderoso del mundo.
Estaba emocionado. Hacía diez años que el Milan no ganaba nada. Aquella sería una ocasión extraordinaria para él, para la ciudad, para el equipo y todo el club, después de apenas dos años de presidencia. Era algo increíble, que quizá no se repetiría. No se podía faltar a la cita con el destino. Por eso Berlusconi pidió algo igualmente extraordinario a los jugadores. Entonces tenía cincuenta y un años, estaba lleno de energía. A aquella edad aún se podían hacer grandes performances con las mujeres. Si los jugadores tenían apenas veinte años, les esperaba, pues, toda una vida de placeres y de gloria también en este sentido.
–Por eso, queridos muchachos, les pido que hagan un sacrificio por mí, un mes de abstinencia sexual, porque la ocasión es ganar un campeonato italiano, y estas ocasiones se presentan pocas veces en la vida: todas sus fuerzas y sus energías deben ponerlas en el campo, asegurando así la máxima concentración.
 Nadie habló. Yo miré a Gullit, que balanceaba la cabeza como un toro, con aquel pelo rasta que oscilaba en sentido negativo.
Nadie habló. Yo miré a Gullit, que balanceaba la cabeza como un toro, con aquel pelo rasta que oscilaba en sentido negativo.
–Presidente, creo que Ruud quiere decir algo –dije yo.
Gullit se puso de pie y, mirando primero a todos los jugadores y luego a Berlusconi, dijo:
–¡Presidente, yo con las pelotas llenas no puedo correr!
Todos nos reímos, aunque quizá Berlusconi no se lo tomó a bien, porque el suyo había sido un discurso muy serio. En los periódicos se proclamó la noticia a los cuatro vientos: NADA DE SEXO, SOMOS EL MILAN. Además se hablaba del regreso de Borghi y de la llegada de Borgonovo, y de que el premio en dinero solo se daría por la victoria en el campeonato. Aquello también supuso un importante incentivo.
El club preparó el viaje a Nápoles de la mejor manera. Es algo que puede resultar clave. La hinchada rival intentó molestarnos durante toda la noche, pero el club había reservado un hotel situado en el piso treinta y dos de un rascacielos, y la calle de abajo había sido cerrada al tránsito. Nada de ruido. Dormimos muy bien, aunque la tensión era máxima. Era otro partido del siglo, donde el destino nos estaba esperando. Después de diez meses de trabajo entre críticas, dudas, esperanzas y sueños, en noventa minutos me lo jugaba todo.
Era el 1 de mayo de 1988. Una fecha festiva que muchos hinchas del Milan aún recuerdan. Para los jugadores era el partido del año, un encuentro de los que marcan época, donde se jugaban toda la temporada, un campeonato. Aquello podía marcar sus carreras. Una realidad nueva, el Milan, que se enfrentaba en la cumbre con un equipo que ya estaba plenamente consolidado, el Napoli. El mundo del fútbol estaba pendiente del encuentro.
En las calles leí una frase: «Ramaccioni infame». Telefoneé a nuestro gerente para contarle, entre risas, la acogida que le había reservado Nápoles.
El equipo estaba lleno de energía. Creían en ello, como yo. Queríamos atacarlos desde el primer minuto. Ahora los jugadores sabían que nuestro juego era nuestro salvavidas.
El Milan volaba, y cuando volaba no había nada que hacer. En el primer tiempo presionamos, mantuvimos la pelota, conseguimos también algunas ocasiones. Maradona era un jugador sublime, de otro planeta, que en el partido de ida, con la asistencia a Careca, había trastornado y tirado por tierra mis teorías sobre el fútbol. Antes de entrar en el campo, Maradona la definió como «la final del mundo», un partido que todos los hinchas enamorados de nuestro juego no se podían perder. Para nosotros ganar suponía un paso de gigante, para el Napoli bastaba un empate para defender el puntito de ventaja a dos fechas del final. Su primera vuelta había sido impresionante: 25 puntos en 15 partidos. Como el número noventa (en la lotería de Nápoles, «la ruota di Napoli», el número 90 significa «el miedo») había salido en la lotería de Nápoles y como la sangre de San Genaro no se había licuado, tenían miedo. Malos augurios.
El árbitro era Rosario Lo Bello: cuando había partidos importantes y decisivos, mira qué casualidad, siempre nos arbitraba él.
En el campo, ni siquiera reparé en los hinchas, aunque las gradas estaban repletas. Cuando estoy concentrado, puede haber un millón de personas en el estadio: ni las veo ni las oigo.
Salvatore Bagni, del Napoli, tras el pitido inicial, vio a once jugadores que se le venían encima y luego iban adelante y atrás como una ola. A continuación me confesó que, en aquel momento, comprendió que sería durísimo. El Milan se movía unido, adelante y atrás: potencia, belleza, presión. Un Napoli desunido lo estaba pasando fatal. Virdis marcó el 0-1 en el minuto treinta y seis. Nos poníamos por delante.
 Sin embargo, enfrente estaba Maradona, que marcaba la diferencia. Una vez más, el Pelusa hizo de las suyas, magia. Al final del primer tiempo, Rosario Lo Bello pitó una falta al borde del área. La barrera (y basta mirar los documentales) estaba extrañamente puesta mucho más allá de la distancia reglamentaria, nueve metros. Traté varias veces de convencer a Giovanni Galli para que pusiera un jugador en el palo opuesto de la barrera, pero él no cedió. El último hombre en la barrera era Gullit, que debía cubrir el palo. Maradona después del partido dijo que no había espacio para tirar al arco, debía rozar la oreja de Gullit para marcar gol. Acarició los rizos del holandés con una seguridad y una precisión impensables en otro jugador. La pelota entró por aquella rendija, fulminante, imposible de parar. El estadio de San Paolo estalló de alegría. Una vez más, la magia de un grande como Maradona nos devolvía a la realidad.
Sin embargo, enfrente estaba Maradona, que marcaba la diferencia. Una vez más, el Pelusa hizo de las suyas, magia. Al final del primer tiempo, Rosario Lo Bello pitó una falta al borde del área. La barrera (y basta mirar los documentales) estaba extrañamente puesta mucho más allá de la distancia reglamentaria, nueve metros. Traté varias veces de convencer a Giovanni Galli para que pusiera un jugador en el palo opuesto de la barrera, pero él no cedió. El último hombre en la barrera era Gullit, que debía cubrir el palo. Maradona después del partido dijo que no había espacio para tirar al arco, debía rozar la oreja de Gullit para marcar gol. Acarició los rizos del holandés con una seguridad y una precisión impensables en otro jugador. La pelota entró por aquella rendija, fulminante, imposible de parar. El estadio de San Paolo estalló de alegría. Una vez más, la magia de un grande como Maradona nos devolvía a la realidad.
En el descanso, los jugadores, todos sentados en su sitio, con la cabeza entre las manos, parecían desilusionados y abatidos. Debía hacer algo, devolverle de inmediato la moral al equipo después de aquel golpe. Estaba seguro de nuestra fuerza. Los miré. «Estoy tan seguro de que ganaremos este partido que pondré a otro delantero.» Saqué al campo a Van Basten, de vuelta de una larga lesión. En aquel campeonato había jugado poquísimo.
En el segundo tiempo, Gullit se salió. Ruud estaba convencido de que asaltaríamos San Paolo. Tras un tiro de esquina, Bruscolotti, el defensor del Napoli, dio una patada a Gullit, que saltaba, el cual se dio vuelta y le dijo: «¿ Qué haces? ¿Sabes que si te doy una patada te reviento?». Gullit era una roca. Era el hombre del partido. Tras internarse por la derecha, tiró un centro después de gambetear a un par de jugadores; se la puso perfecta para Virdis, que marcó de cabeza. De nuevo ventaja para el Milan. Esta vez teníamos de verdad el partido en un puño. Después de una parada de Galli, Gullit tomó la pelota, atravesó todo el campo y dio al fin un pase fantástico a Van Basten, que marcó el 1-3.
 A pocos minutos del final, Careca volvió a abrir el partido con un cabezazo, después de un tiro de esquina. Sus goles no respondían al juego colectivo, sino a sus grandes individualidades. Al final del partido, Maradona declaró que el Milan era más fuerte, que seríamos los campeones de Italia. Era una rendición incondicional. El público de Nápoles nos reservó un aplauso tan largo que resultó emocionante. Se habían rendido, habían vivido grandes emociones. Al final, había ganado el fútbol, había vencido el equipo más fuerte en el campo. Y quien había perdido lo homenajeaba. San Paolo y los napolitanos fueron un ejemplo de verdadera deportividad.
A pocos minutos del final, Careca volvió a abrir el partido con un cabezazo, después de un tiro de esquina. Sus goles no respondían al juego colectivo, sino a sus grandes individualidades. Al final del partido, Maradona declaró que el Milan era más fuerte, que seríamos los campeones de Italia. Era una rendición incondicional. El público de Nápoles nos reservó un aplauso tan largo que resultó emocionante. Se habían rendido, habían vivido grandes emociones. Al final, había ganado el fútbol, había vencido el equipo más fuerte en el campo. Y quien había perdido lo homenajeaba. San Paolo y los napolitanos fueron un ejemplo de verdadera deportividad.
La liga era casi nuestra. El domingo siguiente jugaríamos con la Juve en San Siro. Ya éramos primeros, pero la Juve era un equipo difícil y jugaba por un puesto en la Copa de la UEFA. Cuando tienes la victoria tan cerca, existe el peligro de perder por miedo a ganar. Me sentía agitadísimo, seguro de conseguirlo, pero la ansiedad no me dejaba tranquilo. Estaba a un paso de alcanzar un gran sueño.
Baresi estaba lesionado y sancionado, así que hice jugar de nuevo a Costacurta. La Juventus puso a todos sus jugadores en el arco. Decir que intentó cerrar con llave es quedarse corto. Buso corría detrás de Maldini; Laudrup, detrás de Tassotti. Rush estaba siempre solo. En el primer tiempo bloquearon nuestro fútbol. No jugamos bien, el miedo nos atenazaba las piernas y la cabeza. En el vestuario comencé a gritar. Debía despertarlos de algún modo. Creo que nunca había gritado tanto.
Giampiero Boniperti, que nunca conseguía ver el segundo tiempo de un partido, al salir del estadio pasó por delante de la puerta de nuestro vestuario y me oyó gritar hasta el punto que dijo a su acompañante: « ¡ Sabía que nos odiaba!».
En realidad, yo no odio a nadie, nunca he odiado a nadie, pero perder en el último partido el sueño de una vida es como vivir una de esas pesadillas en las que persigues algo y no logras aferrarlo. Entonces te despiertas con una angustia profunda.
Estábamos empatando, el Napoli perdía. Aún no éramos campeones matemáticamente, todavía faltaba un punto. Pero no conseguimos abrir el marcador ni siquiera después de una serie de jugadas de Gullit que, al final, con un lanzamiento formidable, rozó el ángulo. El partido acabó 0-0. Tenía la sensación del maratonista que corre y está a punto de desmoronarse al final porque no tiene fuerzas. El miedo nos había bloqueado. En tanto, el Napoli, cansado y deshilachado, desmoralizado después de la paliza en casa contra nosotros, perdió 3-2 contra la Fiorentina.
 Nos esperaba una semana de preparación, sobre todo psicológica. No podíamos permitirnos un partido como aquel contra la Juve, aunque teníamos dos puntos de ventaja sobre el Napoli. La tensión crecía a medida que se acercaba el domingo. El club, Berlusconi y todo el equipo estaban nerviosos. Estábamos a punto de vivir un momento memorable para todos, seguros de conseguirlo, pero con la preocupación de que el sueño pudiera desvanecerse justo al final: la conquista de la undécima liga, tan esperada, tan anhelada por la hinchada. Un sueño para el club, que había alcanzado uno de sus objetivos apenas dos años después de la llegada de la nueva directiva. Y para mí podría suponer la conquista de la liga en el debut en primera.
Nos esperaba una semana de preparación, sobre todo psicológica. No podíamos permitirnos un partido como aquel contra la Juve, aunque teníamos dos puntos de ventaja sobre el Napoli. La tensión crecía a medida que se acercaba el domingo. El club, Berlusconi y todo el equipo estaban nerviosos. Estábamos a punto de vivir un momento memorable para todos, seguros de conseguirlo, pero con la preocupación de que el sueño pudiera desvanecerse justo al final: la conquista de la undécima liga, tan esperada, tan anhelada por la hinchada. Un sueño para el club, que había alcanzado uno de sus objetivos apenas dos años después de la llegada de la nueva directiva. Y para mí podría suponer la conquista de la liga en el debut en primera.
Después de la derrota del Napoli en Florencia, nos bastaría un empate. Y cuando salimos al campo, en medio de un estruendo de sonidos y colores, de coros que nos animaban, bastaron pocos minutos para que Virdis marcara un gol. En la reanudación, el Como empató; luego esperamos un final que no llegaba nunca. Miraba continuamente el reloj. Los miedos, a medida que pasaba el tiempo, se desvanecían. Aquel con el Como no sería un gran partido, pero era el último paso, vacilante pero necesario, para convertirnos en campeones de Italia. Cuando el árbitro pitó el final, vivimos una auténtica liberación. Una alegría incontenible explotó en el aire. Los muchachos y todo el grupo me llevaron en andas. No queríamos que aquella fiesta terminara, queríamos disfrutar aquel momento hasta el final. Era el resultado de mucho trabajo, de mucho sufrimiento, de muchas noches de insomnio. Finalmente, la alegría. Las polémicas, los momentos amargos, los dolores y las fatigas quedaban en nada frente a aquella inmensa felicidad.
Algunas semanas antes, una noche, había acompañado al centro a una amiga de la familia: coros, gritos, bocinas que sonaban enloquecidas, banderas que ondeaban en el aire. Un grupo de hinchas estaban de celebración en la plaza. Estaba tan concentrado en mi trabajo que no había querido perder ni un instante. No sabía de qué equipo eran aquellos hinchas.
Me había detenido a mirar la fiesta, en la oscuridad de la plaza.
«Qué hermoso sería poder festejar algo así por nosotros», había pensado. Y ahora también yo vivía aquel momento.
Milán, llena de orgullo, se vistió toda de rossonero. Hacía diez años que no se veía una procesión de autos, trompetas, banderas y muchachos bailando por la calle. Cantaban y entonaban coros. La alegría deportiva se extendía por las plazas como un río en plena crecida. Solo en aquellos momentos consigues entender el sentido de belleza y de felicidad que, de verdad, transmite el fútbol.








